La chispa original parte del VII de Copas: la ilusión de tener mil opciones, el miedo a elegir la equivocada y el delirio emocional que eso puede generar.
Hoy el tema va de la toma de decisiones. Del libre albedrío.
Un viaje de maduración tragicómica atravesado por el VII de Copas: ese buffet libre de ilusiones, decisiones y delirios, con topping de expectativas y parálisis por fantasía.
Lo difícil no es elegir bien.
Hay momentos en la vida en los que creemos que, si elegimos la copa correcta, todo encajará.
Spoiler: no.
A estas alturas —con medio siglo encima y el jamón ya girado del todo— he llegado a una conclusión tranquila, casi balsámica: la copa correcta no existe.
Y si existiera, probablemente estaría mal lavada.
Mi amiga María dice que a los cincuenta una se convierte en una adolescente, pero al revés.
Sólo que ya no quieres elegirlo todo, ni serlo todo. Solo quieres que no te molesten.
Durante años creí que elegir bien era la clave.
Como si en cada decisión —de pareja, de trabajo, de yogur en el supermercado— estuviera en juego algo esencial.
Ahora sospecho que lo esencial era, justamente, dejar de pensar que había una opción correcta.
Porque cuando todo parece una elección trascendental, la vida se vuelve una carta de postres con amenaza existencial.
Pero no siempre pensé así, claro.
Hubo un tiempo en el que lo viví todo con el fervor de una becaria emocional.
Vamos a retroceder en el tiempo.
La adolescencia: me volví la versión más insoportable de mí misma.
Fue terrible. No tengo otro adjetivo.
Pasé de ser una niña perfil bajo, a convertirme en una adolescente difícil, desafiante, rabiosa.
Mis padres ensayaron varias modalidades de castigo conocidas por la humanidad.
Ninguna surtió efecto: yo ya estaba convencida de que cada decisión —desde la camiseta que elegía hasta el disco que ponía en el walkman— podía cambiar mi destino. Todo era definitivo, absoluto, irrepetible.
Tenía facilidad para las matemáticas, hasta que apareció Tere, la profe que me inoculó urticaria numérica.
Elegí Letras Puras como si fuera una epopeya personal.
Aquello me provocó una desafección numérica que, a día de hoy, todavía se mantiene y hace muy difícil lidiar con mi economía.
Los treinta fueron mi década favorita.
Me lo pasé pipa. Literal.
Me casé, monté proyectos, perdí dinero, lo volví a inventar, me enamoré de ideas locas, me divorcié unos años después y, en el camino, aprendí a entrar en salas con la cabeza alta, aunque por dentro fuera puro vértigo.
Trabajé como si la creatividad fuera un gimnasio.
Creía que podía con todo.
La ambición era mi bebida energética.
Quería cada copa del VII: la del éxito, la de “Directora Creativa”, la del amor de cuento.
Y en parte funcionó.
Con 40 ya cumplidos, apareció la versión junior de mí misma: esas aspirantes que confunden trepar con crecer. A las que les das alas, y resulta que las usan para pisarte la cabeza.
A todos nos gusta brillar —y más a mí, que tengo la Luna en Leo— pero nunca confundí escalar con apuñalar.
Los cuarenta, con su desfile de copas amargas.
Me divorcié.
Huí a Casablanca tres años y medio, porque era eso o caerme encima.
Toqué fondo más de una vez.
Me sostuvo mi familia, mis amigas y mis dos perros.
Perdí a mi padre.
Mi ex pareja me hacía luz de gas con tanta elegancia que parecía arte contemporáneo: todo era una instalación conceptual donde yo acababa siendo siempre la loca de la sala.
Decía adorarme.
Y quizá lo hacía a su manera, pero su manera incluía manipulación, control emocional y un juego constante de espejos donde yo acabé perdiendo toda perspectiva.
Porque hay violencias que no dejan moratones, pero te rompen igual.
Son las que nadie ve.
Las que tú misma tardas en nombrar.
Te hacen dudar de ti.
Te aíslan.
Estuve a punto de irme.
En mitad del naufragio reapareció el tarot, ya no como juguete, sino como idioma.
No me salvó, pero me enseñó a leer el mapa interior en medio del desierto.
Hoy, con 51, después de tantas copas, por fin he aprendido que ya no quiero beber de todo.
Después de años de ensayo y error, la vida me ofreció una estructura donde cabe lo que amo, lo que sé hacer y lo que soy.
Trabajo en un sitio donde entra todo eso.
Y tengo un entorno, una red, y una jefa que son, sencillamente, un regalo.
Y a esto he llegado por medio de mis decisiones —más o menos acertadas—, pero mías.
Y eso, al final, también es magia.

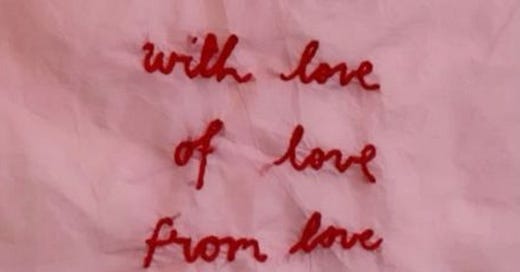




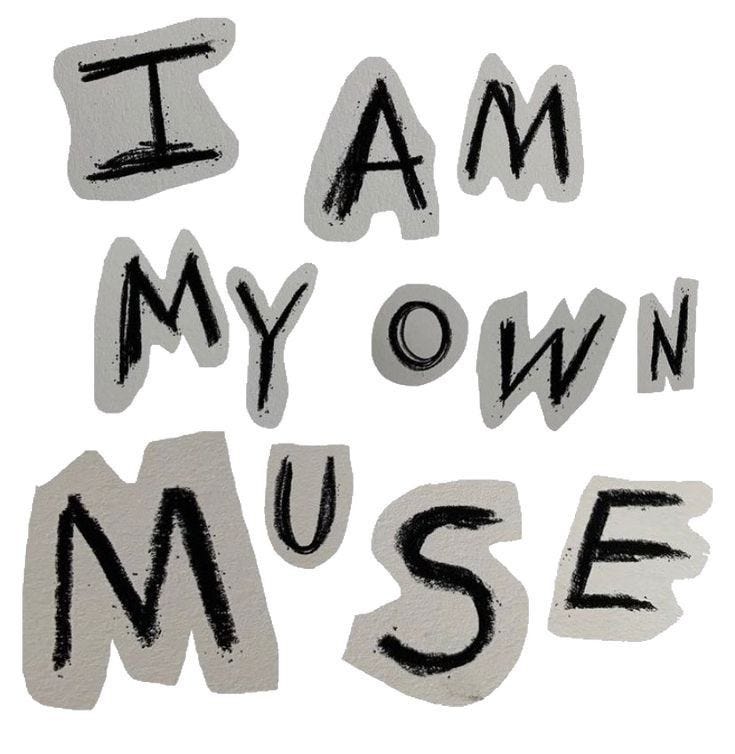
♥️
❤️